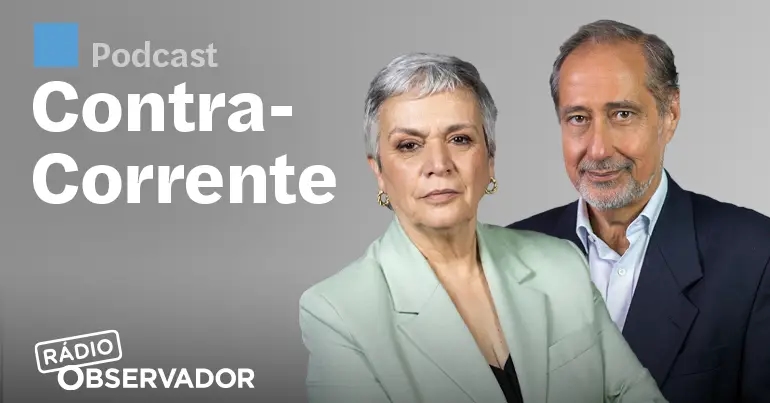El centenario de Frantz Fanon

La recepción del pensamiento de Frantz Fanon (1925-1961) en Brasil dice algo importante sobre los desarrollos, creaciones y límites de nuestro horizonte crítico.
En este momento en que celebramos el centenario del nacimiento del psiquiatra, político y filósofo martiniqués – que añadió otro nombre al suyo, Ibrahim, para recordar que su lugar estaba entre los que lucharon contra las fuerzas coloniales – vale la pena reflexionar sobre cómo se lee a Fanon en Brasil, sobre lo que se lee y lo que no se lee.
Cabe destacar la singularidad de su recepción entre nosotros. Durante mucho tiempo, las traducciones de sus libros fueron escasas. Los Condenados de la Tierra se publicó por primera vez en 1968 y, 40 años después, volvió a las librerías a través de una editorial universitaria. Pieles Negras, Máscara Blanca fue traducido a principios del siglo XXI por otra editorial universitaria de tirada limitada.
Fue recién en 2020, con dos libros de Ubu, Alienación y Libertad: Escritos Psiquiátricos, y la nueva traducción de Pieles Negras, Máscara Blanca, que su obra finalmente se hizo accesible al público brasileño. Desde entonces, han aparecido nuevas traducciones, como Escritos Políticos y Por una Revolución Africana en 2021, y la nueva traducción de Los Condenados de la Tierra en 2022.
Este año, para conmemorar el centenario del Año V de la Revolución argelina, se publicaron dos colecciones de ensayos, Pensar Fanon, con los textos más importantes de comentarios sobre el autor, y Desde Fanon, una obra consistente de los investigadores Deivison Faustino y Muryatan Barbosa.

Hago hincapié en este punto para destacar cómo un autor que, en cierto sentido, fue marginado de los debates intelectuales nacionales logró, en cinco años, convertirse en una referencia esencial para nuestro pensamiento crítico. Esto revela la mayor sensibilidad de la academia brasileña hacia las cuestiones coloniales, así como hacia la intersección de la racialización y el sufrimiento psicológico.
Fanon fue inicialmente un psiquiatra que comprendió que no puede haber colonialismo sin el establecimiento de una psicología que convierta la raza en una "prisión psíquica". La sujeción psíquica perpetúa la violencia colonial mediante un sistema de identificaciones y expectativas de reconocimiento capaz de elevar los ideales del colonizador a violencia internalizada contra la historia, el conocimiento y la piel del colonizado. Pocos han sido capaces, como él, de demostrar cómo la psicología es la continuación de la política de sujeción por otros medios.
Su perspectiva se vio influenciada por la psicoterapia institucional iniciada en el Hospital de Saint-Alban, Francia. Allí se cuestionaron la naturaleza disciplinaria del hospital, la autoridad médica y las estructuras de poder que subyacen a nuestras nociones de «salud» y «curación».
Al comprender las profundas relaciones entre las estructuras institucionales —que intentan moldearnos mediante sistemas de normas y leyes— y el sufrimiento psicológico, Fanon se dio cuenta de que dicha reflexión clínica tenía consecuencias políticas explosivas al dirigir nuestra atención a los países subyugados por el colonialismo. En otras palabras, se hizo evidente que la psiquiatría era inseparable de la naturalización de los mecanismos minoritarios aplicados a poblaciones enteras.
 Marca colonial. Nacido en Martinica, el pensador fue médico jefe de un hospital psiquiátrico en Francia, donde comenzó a desarrollar la teoría de la sujeción psíquica. Imagen: Archivo Imec de Frantz Fanon.
Marca colonial. Nacido en Martinica, el pensador fue médico jefe de un hospital psiquiátrico en Francia, donde comenzó a desarrollar la teoría de la sujeción psíquica. Imagen: Archivo Imec de Frantz Fanon.
Ciertamente, estas reflexiones hablaron fuerte en un país como Brasil, donde el psicoanálisis, las prácticas antimanicomiales y varias psicoterapias, como el esquizoanálisis, tenían un destino casi único en el mundo, continuando su influencia en el campo de la cultura.
Pues bien, al mismo tiempo que propiciaba la profundización política de la clínica, Fanon proporcionó una comprensión estructurada de los mecanismos de permanencia de la sujeción colonial y de sus dispositivos de racialización, algo que la clínica brasileña desarrolló poco –a pesar de excepciones como Lélia Gonzales (1935-1994) y Neusa Santos Souza (1948-2008).
Sin embargo, la recepción de Fanon es quizás también el ejemplo más pulido de los límites inherentes a una cierta tendencia decolonial que se nos impone, especialmente a partir del estilo producido por estudiantes universitarios expatriados en Harvard, Yale, Princeton, Duke y Columbia, que buscan imponer el mismo conjunto de preguntas y autores al mundo entero sin preocuparse por resonar con las tradiciones críticas y las luchas locales.
Apropiado como una especie de “uno de los suyos”, Fanon, sin embargo, aporta una crítica colonial de naturaleza muy diferente de esta hegemónica, que teje cruzadas totalizadoras contra el eurocentrismo; que se siente mejor dentro de las luchas epistémicas que en el compromiso concreto con las luchas por la liberación nacional y la crítica del Capital; y que no sabe qué hacer con un internacionalismo revolucionario militante.
En este sentido, un libro como Pensando a Fanon resulta invaluable. Reúne tanto textos fundamentales sobre esta apropiación problemática (como los de Homi Bhabha y bell hooks) como otros que evocan el verdadero horizonte de las preocupaciones de Fanon (como los de Stuart Hall, Achille Mbembe y Guillaume Silbertin-Blanc).
Conviene recordar cómo el pensamiento y la práctica de Fanon son inseparables de un marxismo consecuente y revolucionario, vinculado a las luchas por una "humanidad venidera". Esta lucha interpreta el humanismo existente hasta ahora como una farsa por no haber logrado las condiciones materiales para una verdadera emancipación genérica. Pero en ningún momento abandona el horizonte de un universalismo construido a través de las luchas y la liberación de la sujeción psíquica.
Para crear dicho universalismo, Fanon no emprende una crítica totalizadora de ninguna matriz crítica generada en suelo europeo, como si formara parte del mismo movimiento de sujeción epistémica. Más bien, propone una lectura periférica de autores como Lacan, Hegel, Marx y Sartre, lo que complica dichas matrices. Este gesto explicita un deseo de alianza capaz de resonar con experiencias de crítica y lucha contra la opresión en sus diversas geografías. En otras palabras, forja alianzas con múltiples tradiciones críticas, con la esperanza de que dichas alianzas puedan resonar con múltiples experiencias de resistencia.

Llegados a este punto, una lectura más atenta del Año V de la Revolución Argelina y, en especial, de Los Condenados de la Tierra podría evitarnos muchos malentendidos. El propósito de este último queda claro en el título. No es casualidad que se refiera al primer verso de la Internacional Comunista: «¡Levántate, Condenados de la Tierra...!».
Estos convictos solían ser considerados el proletariado urbano e industrial. Todo el esfuerzo de Fanon se centra en mostrar cómo, en los países colonizados, el proletariado urbano es un segmento pequeño y está más integrado en la modernización colonial.
De ahí la necesidad de comprender mejor el papel de las masas agrarias, sus formas de resistencia y su apego a la tierra como factor de libertad. Por cierto, esto también será objeto de reflexión de Carlos Marighella, alguien con quien Fanon tendría mucho que conversar.
En otras palabras, el problema central suele ser la acción política marxista. Eliminar estas dimensiones de Fanon, sin considerar los desafíos de la racialización, es olvidar la lección de alguien que no es un estudiante universitario que escribe para otros estudiantes universitarios, sino un psiquiatra y un político que participa en luchas de liberación nacional y aboga por revoluciones internacionales. Es alguien que escribe para quienes desean participar en dichas luchas.
Publicado en el número 1374 de CartaCapital , el 13 de agosto de 2025.
Este texto aparece en la edición impresa de CartaCapital bajo el título 'El centenario de Frantz Fanon'.
CartaCapital