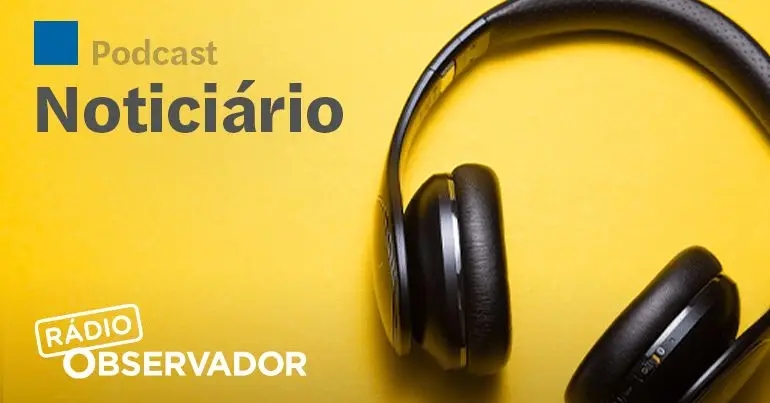Rasgos elementales del racionalismo cartesiano (parte I)

La filosofía cartesiana marca un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. Contrariamente a la suposición compartida por la mayoría de los pensadores renacentistas, Descartes no partió de una credulidad espontánea y acrítica sobre el funcionamiento de la naturaleza, ni mostró la misma reverencia por la filosofía clásica que sus contemporáneos. Motivado por la Revolución Científica en curso y la necesidad de refutar el escepticismo radical, su principal objetivo fue crear un sistema filosófico capaz de fundamentar los recientes avances de la física.
Descartes buscó entonces establecer un método que le permitiera distinguir objetivamente entre lo falso y lo verdadero. Cabe destacar que ciertos matices metodológicos provenientes de la filosofía medieval aún persistían al completar su formación académica. Tras estudiar seis años en el colegio jesuita de La Flèche, donde prevalecía un paradigma de enseñanza predominantemente escolástico, el filósofo francés manifestaría posteriormente su insatisfacción con el modelo de las disputaciones. Su convicción era inquebrantable: todo lo incierto es incongruente con la ciencia, ya que carece de un método que permita percibir la ocurrencia de errores.
Es importante recordar que la escolástica se desarrolló en estrecha conexión con el aristotelismo, heredando, entre muchos otros aspectos, su física. La física aristotélica consideraba una noción cualitativa del ser, designando la «forma sustancial» como el principio interno del que surge la acción de un cuerpo, es decir, su movimiento. A su vez, en el sistema cartesiano, el cosmos se interpreta como una especie de extensión algorítmica, de modo que todos los fenómenos pueden explicarse matemáticamente. Esto significa que Descartes prescinde del atributo cualitativo del ser, afirmando que la naturaleza es mensurable y que, en este sentido, el mundo físico es esencialmente cuantitativo.
Desde una perspectiva epistemológica, el filósofo francés se distancia de la tradición aristotélico-tomista —cuya piedra angular era la indagación sobre la existencia del objeto en cuestión— y aboga por un nuevo espectro de análisis que aborda no solo la relación entre el pensamiento y sus correlatos sensibles, sino sobre todo las características del propio acto noético, que trasciende cualquier posible correspondencia con la corporeidad del mundo. El pensamiento no siempre puede identificar una realidad externa que le convenga, por lo que es importante interrogar su conexión con el mundo.
Fueron las matemáticas las que revelaron la relevancia de esta cuestión para Descartes, pues el conocimiento matemático valida la afirmación de que existen conceptos que, a pesar de carecer de un correlato sensible, contienen una realidad propia que puede ser comprendida por el intelecto humano. El racionalismo cartesiano cuestiona esta ciencia no solo como objetivamente precisa al aplicarse al mundo, sino también como una posibilidad de liberar a la razón de los elementos cualitativos generados por la apreciación de datos empíricos. Descartes pretendía demostrar, por tanto, que el intelecto es capaz de conocer por sí mismo, es decir, sin necesidad de recurrir a ningún contenido sensorioperceptual. El proceso por el cual los seres humanos conocen las cosas, es decir, el conjunto de funciones cognitivas que conducen a la adquisición de conocimiento, se convierte entonces en el eje primordial del pensamiento filosófico; esta redirección epistemológica acabaría cobrando una importancia crucial en el desarrollo de la cultura occidental, razón por la cual se le atribuye al matemático francés la fundación de la filosofía moderna.
La duda cartesiana no surge de la experiencia del error sistemático, sino de la necesidad de separar la verdad de la falsedad; es una duda voluntaria, metódica y, posteriormente, hiperbólica. Epistemológicamente, es imperativo cuestionar todo aquello que pueda generar ambigüedad, a diferencia de lo que ocurre en la realidad cotidiana, donde los seres humanos orientan su práctica con base en lo plausible. En la segunda parte del Discurso del Método , basándose en un procedimiento lógico utilizado por los geómetras, Descartes presenta los cuatro preceptos que, en su opinión, son indispensables para asegurar la validez epistémica del conocimiento:
El primero consistía en no aceptar nunca nada como cierto sin conocerlo claramente como tal: (…) incluir en nuestros juicios solo aquello que se presentaba con tanta claridad y distinción a mi mente que no tenía motivo para dudarlo. El segundo era dividir cada una de las dificultades que debía examinar en tantas partes como fuera posible y necesario para resolverlas mejor. El tercero era ordenar mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de comprender, ascendiendo gradualmente (…) al conocimiento de los más complejos. Y el último era hacer siempre enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estuviera seguro de no omitir nada.
Nos parece razonable que la duda cartesiana carezca, en el Discurso del Método , de la dimensión metafísica que se aprecia en otros textos. De hecho, en el preámbulo de la cuarta parte de esta obra, el filósofo francés destaca tres factores que justifican la aplicación de la duda metódica: 1) sabemos que la información derivada de los sentidos es engañosa, por lo que ninguna creencia empírica debe tomarse como verdadera (este argumento es corroborado por los escépticos y pone en tela de juicio la validez del conocimiento a posteriori). 2) en el ámbito de la lógica y las matemáticas, los seres humanos cometen paralogismos en el razonamiento más simple. 3) ciertos sueños son indistinguibles de nuestras percepciones despiertas y, por lo tanto, no hay certeza de que la vida misma no sea un sueño.
Sin embargo, en las Meditaciones sobre la Filosofía Primera , con la evocación del argumento del engañador (un dios engañador), la duda alcanza su fase hiperbólica, con la suspensión del juicio aplicada a toda realidad extrínseca al pensamiento; este momento se traduce, por tanto, en la suspensión total de la ontología del mundo. No obstante, incluso considerando la hipótesis de un dios que podría engañarlo constantemente sobre todo, Descartes intuye con gran claridad y distinción su existencia como una «cosa pensante». En última instancia, la duda se aplica a todo excepto a sí misma; es decir, en términos epistemológicos, es posible dudar de todo contenido pensable; sin embargo, no es posible dudar de la realidad formal de la duda misma. Esto se debe a que la duda representa una unidad de pensamiento, y el pensamiento en acción es ya una forma de ser cuya realidad no puede cuestionarse: pienso, luego existo (cogito, ergo sum). Este es, en efecto, el principio fundamental que sustenta la validez del conocimiento y que, en consecuencia, nos permite refutar el escepticismo radical.
observador