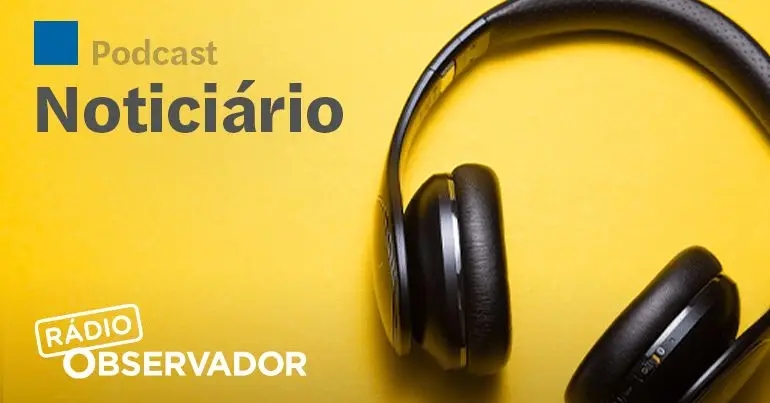El Apagón ¿Qué Energía Queremos?

El pasado lunes 28 de abril, el país quedó paralizado tras un corte de electricidad que duró casi 12 horas. Parece imposible que, en el siglo XXI, con tanta tecnología y sofisticación, el sistema energético sea tan frágil y vulnerable. Pero no es así: para quienes conocen el contexto energético portugués, esta situación era previsible. Recientemente se estrenó en Netflix una serie titulada “Zero Day” en la que un ciberataque interrumpe los sistemas estadounidenses. Portugal vivió un “Día Cero”, pero en lugar de una amenaza externa, en el caso portugués fue un acto de autosabotaje y falta de planificación lo que provocó esta crisis.
Ya cuando era estudiante en el Instituto Superior Técnico, los profesores Luís Mira Amaral y Clemente Pedro Nunes, ambos referentes de la industria portuguesa, me advirtieron de los riesgos que un cambio demasiado brusco de energía fija a intermitente podría suponer para el sistema, dada la presión por reducir las emisiones del mix energético portugués. Los acontecimientos del 28 demostraron que esta planificación fracasó y que, en lugar de seguir la lógica de “ planificar lo peor, esperar lo mejor” , optamos por “planificar lo mejor, rezar por lo mejor y no mencionar lo peor”, con la esperanza de que este problema nunca ocurriera.
El problema es simple: como la electricidad no se puede almacenar directamente, debe haber un equilibrio constante en la red entre lo que se produce y se consume, es decir, la oferta y la demanda deben ajustarse dinámicamente en tiempo real. Debido a la interconexión de la red portuguesa con la red española (que operan en Mibel, el mercado ibérico de electricidad), momentos antes del apagón, en comparación con los precios del mercado, Portugal estaba importando 3.000 Megavatios de la red española, más del 30% de un total de 8.000 Megavatios de energía consumida.
Ahora bien, cuando hubo un fallo en España, ese 30% de oferta desapareció instantáneamente y el sistema portugués fue incapaz de compensar esa caída en un corto espacio de tiempo. Esto ocurre a pesar de que Portugal dispone de una capacidad instalada de 18 mil megavatios procedentes de fuentes renovables, cifra que aumenta a 23 si consideramos todas las fuentes de energía, para un consumo máximo de apenas 9,7 mil megavatios. En otras palabras, había potencial de generación y recursos de sobra, pero no teníamos forma de activarlos.
También por el lado de la demanda, no existía un plan nacional de corte de suministro con protocolos capaces de recortar el consumo de forma racional y selectiva, basado en estudios y simulaciones que deben realizarse periódicamente. Así, en lugar de medir/racionalizar la demanda en puntos estratégicos y no prioritarios, tuvimos un apagón indiscriminado en más del 90% del territorio nacional, un valor desproporcionado a la caída del suministro –solo justificado por la protección de los equipos eléctricos.
Pero lo más sorprendente no fue el apagón en sí, sino el tiempo que tardó en restablecerse la electricidad en la red, teniendo en cuenta toda la capacidad del sistema portugués (que, como hemos visto, es más del doble de la necesaria para el consumo de la red). El hecho de tener sólo dos centrales eléctricas en régimen de Black Start (arranque rápido en la oscuridad, sin tensión en la red) no permitió a Portugal aumentar la producción eléctrica de forma rápida y para todo el país, paralizándolo. Las pequeñas excepciones que escaparon a este apagón fueron los lugares con generadores o baterías, que funcionan como respaldo, pero todavía son una minoría en los hogares y negocios portugueses.
¿Qué se puede hacer entonces para evitar que un apagón en España se extienda a Portugal en el futuro y para garantizar que el suministro eléctrico se restablezca más rápidamente? Principalmente dos cosas. El primero es ampliar el número de centrales en Black Start, de modo que no sólo Tapada do Outeiro y Castelo de Bode tengan esa capacidad, sino también otras centrales, como Baixo Sabor, Alqueva o Lezíria.
La segunda es ampliar nuestras capacidades firmes (centrales hidroeléctricas o de gas natural, ya que Portugal no tiene nuclear y dejó de tener carbón en 2021) e integrarlas con un sistema de almacenamiento inteligente, de forma que puedan asegurar la estabilidad del sistema teniendo en cuenta la producción de energías renovables intermitentes (solar y eólica). En concreto, en el caso de las centrales hidroeléctricas, los sistemas de almacenamiento indirecto, aunque caros y complejos, aumentan la resiliencia del sistema al compensar las fluctuaciones del viento y la ausencia de luz solar durante la noche. Por ejemplo, la producción solar en la Península Ibérica supera los 6.000 megavatios, que desaparecen cuando se pone el sol. La posibilidad de bombeo en Castelo de Bode, como existe en el alto Támega, sería un paso importante para absorber parte de esta variación. Las baterías a gran escala también pueden desempeñar un papel importante en la resiliencia de la red y ya son una realidad en varios países, pero es un área en el que Portugal aún está muy rezagado. Por último, la integración de la red ibérica con Francia sería un paso crucial para aumentar la resiliencia de la red.
El apagón dejó claro que dependemos mucho de la red eléctrica española, como opción económica. ¿Es esto algo que queremos y aceptamos, desde un punto de vista estratégico y de soberanía? Se trata de una decisión que tiene implicaciones en el diseño y la arquitectura del sistema, y que requiere tiempo para planificarla e implementarla. De la misma manera, también es necesario considerar cuidadosamente el equilibrio entre la energía firme/intermitente y los sistemas de almacenamiento a gran escala. Utilizando una analogía bíblica, ¿queremos construir nuestra red eléctrica sobre roca o sobre arena?
Respecto de la energía nuclear, que podría ser parte de la solución, la política de Portugal ha sido “no en mi patio trasero”. En otras palabras, nos parece bien que España y Francia utilicen esta solución como potencia firme, e incluso importen parte de esa energía, pero no es algo que consideremos para nuestro propio país, aunque podría aumentar la robustez de la red. Del mismo modo, no tenemos ningún problema en utilizar petróleo de Oriente Medio, con el alto impacto ambiental que supone su transporte, pero rechazamos la exploración petrolífera en Aljezur, con todos los beneficios económicos que ello podría traer, porque no queremos exploración en nuestra costa. Son opciones que deben debatirse y realizarse según las preferencias del pueblo portugués. Todos tienen beneficios y costos. Querer concentrar todos los beneficios en uno y los efectos negativos en otros no es honesto y no contribuye a una discusión productiva sobre el tema, recordándonos al “ambientalista simplista” descrito en el artículo de Luís Ribeiro. Por lo tanto, tenemos que racionalizar y optimizar el sistema existente, tal como es, no como nos gustaría que fuera.
No es fácil vivir según un ideal, sea cual sea. Hasta que no haya una solución mejor en el mix energético portugues, Portugal tendrá que elegir la suya propia.
Observador se une a Global ShapersLisbon , una comunidad del Foro Económico Mundial, para discutir, cada semana, un tema relevante de la política nacional visto a través de los ojos de uno de estos jóvenes líderes de la sociedad portuguesa. En los próximos meses compartirán con los lectores su visión del futuro nacional y global, basada en su experiencia personal y profesional. El artículo representa por tanto la opinión personal del autor enmarcada en los valores de la Comunidad Global Shapers , aunque de manera no vinculante.
observador