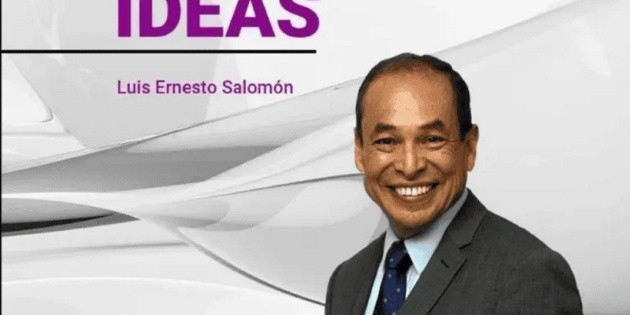La IA no es una estrella danzarina
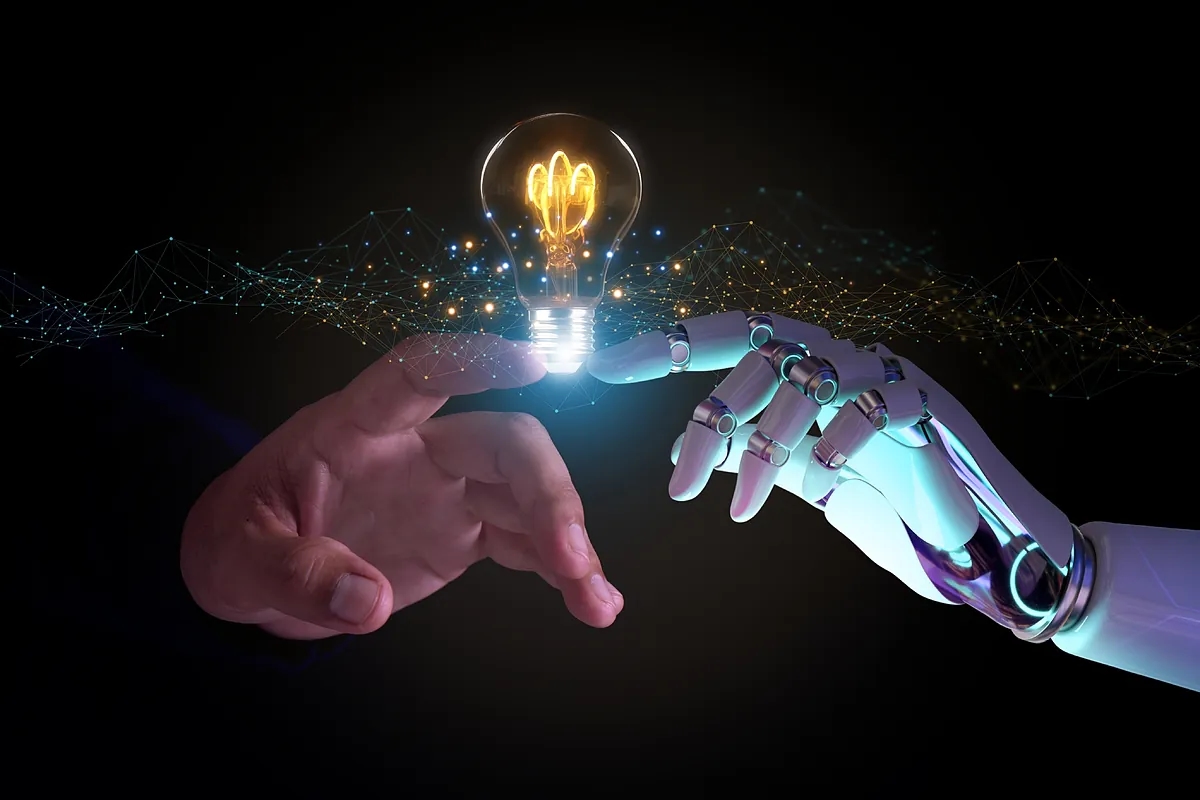
La idea de que toda creación requiere destrucción forma parte de nuestro imaginario desde hace siglos. Hemos heredado esa convicción: que para querer hay que sufrir, que para inventar hay que arrasar, que la vida misma se alimenta de un sacrificio ritual. Nietzsche habló del caos necesario para engendrar estrellas danzarinas. Heráclito llamó a la guerra "padre de todas las cosas". Y, sin embargo, la vida demuestra que no siempre hace falta arrasar para inventar. Existen creaciones que surgen de la continuidad y amores que se sostienen sin devastar. Hay creaciones que no nacen de las ruinas, sino de la paciencia. La destrucción no es condición suficiente para la creación, ni la belleza justifica la devastación. Pero esa es la sospecha que flota hoy en el debate sobre la inteligencia artificial: ¿y si estuviéramos ante una fuerza que destruye sin crear, que imita sin imaginar?
Esa pregunta ya no pertenece solo a poetas ni filósofos, sino a economistas. Peter Howitt, Nobel de 2025, alertó de que la IA tiene un enorme potencial para destruir o sustituir trabajo cualificado. Philippe Aghion, compañero de premio, advirtió que el liderazgo tecnológico es ahora la clave del poder económico. Lo dicen quienes han dedicado su vida a estudiar la innovación y que, precisamente, ante un gran reconocimiento, señalan la fragilidad del presente.
La evidencia respalda su inquietud. Daron Acemoglu y Pascual Restrepo demostraron en Econometrica (2022) que la automatización basada en IA no se limita a desplazar tareas rutinarias: también afecta a profesiones de rango medio y alto. Un estudio de OpenAI y la Universidad de Pensilvania (2023) calculó que el 80% de la fuerza laboral estadounidense tiene, al menos, un 10% de sus tareas expuestas, y que casi un 20% podría ver más de la mitad de su trabajo alterado. La OCDE, en su Employment Outlook de 2023, añadió que los sectores más vulnerables son precisamente aquellos que habían resistido otras revoluciones tecnológicas: los servicios administrativos, financieros y profesionales.
Los experimentos empíricos lo corroboran. Shakked Noy y Whitney Zhang, en Science (2023), mostraron que trabajadores freelance con acceso a ChatGPT completaban sus encargos un 40% más rápido y con un 18% más de calidad. Una ganancia clara de productividad, pero también una fractura: quienes no usaban la herramienta quedaban automáticamente relegados. La IA no solo multiplica la eficacia, también concentra el valor en manos de quienes logran adoptarla con rapidez.
Hasta aquí, los diagnósticos. Pero para comprender la novedad del momento conviene mirar atrás. En la revolución industrial, la máquina de vapor arrasó con oficios artesanales, pero al mismo tiempo creó el ferrocarril, la siderurgia, la logística moderna. En la electrificación del XIX, millones de empleos agrícolas se extinguieron, pero emergieron industrias químicas, de consumo masivo y de servicios urbanos. A finales del XX, la informática y luego internet barrieron puestos de oficinista y mecanógrafa, pero abrieron telecomunicaciones, software, biotecnología, plataformas digitales. En cada ola, la destrucción fue acompañada de un horizonte visible de creación.
Con la inteligencia artificial, esa simetría no está clara. Sabemos qué se pierde -tareas cognitivas, redacción de informes, clasificación de datos, análisis repetitivos-, pero aún no sabemos qué florece a cambio. No hay un sector naciente equivalente al ferrocarril o a internet. Lo que tenemos, de momento, es eficiencia. Y la eficiencia por sí sola nunca bastó para sostener sociedades.
Aquí surge la sombra de la "destrucción no creativa": un escenario en el que la IA sustituye sin abrir campos nuevos. Y esa sombra pesa más porque la IA, pese a su nombre, no inventa. Su fuerza está en predecir, no en arriesgar. Puede escribir un poema o resolver un caso jurídico con datos, pero no funda un movimiento artístico ni redefine el derecho. Imita con elegancia, pero no inaugura.
¿Estamos condenados entonces a la devastación sin renacimiento? No necesariamente. Existen márgenes de esperanza que no residen en la máquina, sino en nosotros. En el terreno profesional, la IA reemplaza tareas, no identidades completas. Lo humano mantiene su fuerza en el juicio, en la empatía, en la capacidad de error fértil. En un mundo saturado de informes impecables, lo escaso será lo imperfecto que conmueve. El mercado terminará valorando lo que no puede producir un algoritmo: la sorpresa genuina, el matiz inesperado, la voz propia.
En el ámbito político, como recuerda el propio Acemoglu, el saldo macroeconómico dependerá de cómo orientemos los incentivos. Si se limita a abaratar salarios, el crecimiento será desigual y escaso. Si se dirige a ampliar capacidades —en educación, sanidad, transición ecológica—, el multiplicador será mayor y más justo. La innovación no es un destino, es una decisión institucional.
Y en la dimensión cultural aparece quizás la esperanza más profunda. La IA puede imitar la forma, pero no otorga sentido. Cuanto más sofisticados y opacos sean los modelos, mayor será la demanda de confianza: quién verifica, quién interpreta, quién asegura que lo producido es válido. El futuro puede girar en torno a esa economía de la validación, donde el valor no está en la información, sino en la credibilidad.
Pero aún queda un terreno más íntimo. La inteligencia artificial no ama. No conoce la ternura, ni la obstinación creativa, ni la entrega que hace posible tanto el arte como la ciencia. Ahí se abre la diferencia fundamental: el ser humano no solo crea porque calcula, sino porque desea, porque imagina lo que todavía no existe. La esperanza, entonces, no es un gesto tecnológico, sino antropológico. Mientras la IA reproduce lo dado, nosotros seguimos siendo capaces de inventar lo inesperado y de sostener lo amado.
Los Nobel de este año no anunciaron un apocalipsis, sino un aviso: no podemos dar por supuesto que toda destrucción será creativa. La historia dejó de garantizar que tras cada máquina florezca un oficio nuevo. Lo que sí garantiza es que, sin decisión colectiva, la eficiencia puede devorar el sentido. El riesgo es real: que los algoritmos se conviertan en una maquinaria de sustitución elegante y barata, incapaz de alumbrar futuro. La oportunidad también lo es: que decidamos usarlos como prótesis de nuestras capacidades, como apoyo para imaginar y no como atajo para despedir.
Progreso no es acelerar la devastación, sino mantener abierto el espacio donde la creación se une al amor y no a la ruina. Y mientras exista esa posibilidad, la estrella danzarina seguirá siendo nuestra. El tiempo, más que el fuego, ha sido siempre el gran aliado de la invención: lo que madura sin prisa suele perdurar más que lo que brota entre escombros.
*Francisco Rodríguez es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas.
elmundo