El planeta de los hongos, el libro con que Naief Yehua explora el vínculo entre humanos y psicodélicos: 'desde Siberia trajeron cultos hasta América'

"Sin los hongos los suelos no estarían fertilizados, la materia muerta no se descompondría, no habría bebidas alcohólicas ni penicilina ni cientos de medicamentos indispensables", dice Naief Yehua, al presentar su más reciente libro: El planeta de los hongos.
El último lugar en que este ingeniero, periodista y escritor presentó la obra fue en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Allí, no solo habló del consumo y de la relevancia de los hongos para el mundo, sino que también se adentró en cómo las culturas han sido acompañadas a través de la historia por el consumo de estos pequeños y poderosos de la naturaleza.
¿Qué rituales se realizan hoy en día con los hongos, ¿cómo la medicina ha empleado el uso de psicodélicos?, ¿qué relación tiene este mundo con el narcotráfico?, el escritor mexicano respondió estas y más preguntas a EL TIEMPO.
En pasados libros habla de porno, cyborgs y temas tabú ¿de dónde surge ese interés?Yo no vengo de las letras, sino de la ingeniería. Cuando empecé a escribir, lo hice sobre cultura popular. Me gustaba la ficción, escribir sobre rock, cine y esas cosas que estaban en el límite de lo decente o de lo común, temas que mis colegas que aspiraban a tener carreras literarias no querían tocar. Mi formación tecnológica me hizo pensar que debía incorporar eso en mi escritura. Así llegué a los temas tecnológicos, como el cyber. Si hay algo que nos define como humanos es la corporalidad, y está constantemente intervenida por lo tecnológico. Escribí mi primer libro de ensayos, 'El cuerpo transformado'. En ese momento, la palabra “cyborg” sonaba casi impublicable; los editores la veían como una aberración.
A partir de ahí, me pareció interesante actuar como mediador entre la cultura, la cultura pop y la tecnología. La tecnología debía reflexionarse, no solo usarse. Luego empecé a escribir sobre el cerebro y sobre fenómenos tecnoculturales como la pornografía, la propaganda o la guerra. Son temas poco comunes, no de sobremesa, y menos en ese momento. Después llegué al tema del hongo psicodélico o alucinógeno. Me pareció importante hablar de él, reconocerlo y contar su historia cultural. No solo desde su naturaleza biológica o química, sino desde nuestro vínculo como especie, cómo nos ha cambiado. Descubrí una historia maravillosa, llena de recovecos y laberintos, que valía la pena contar.
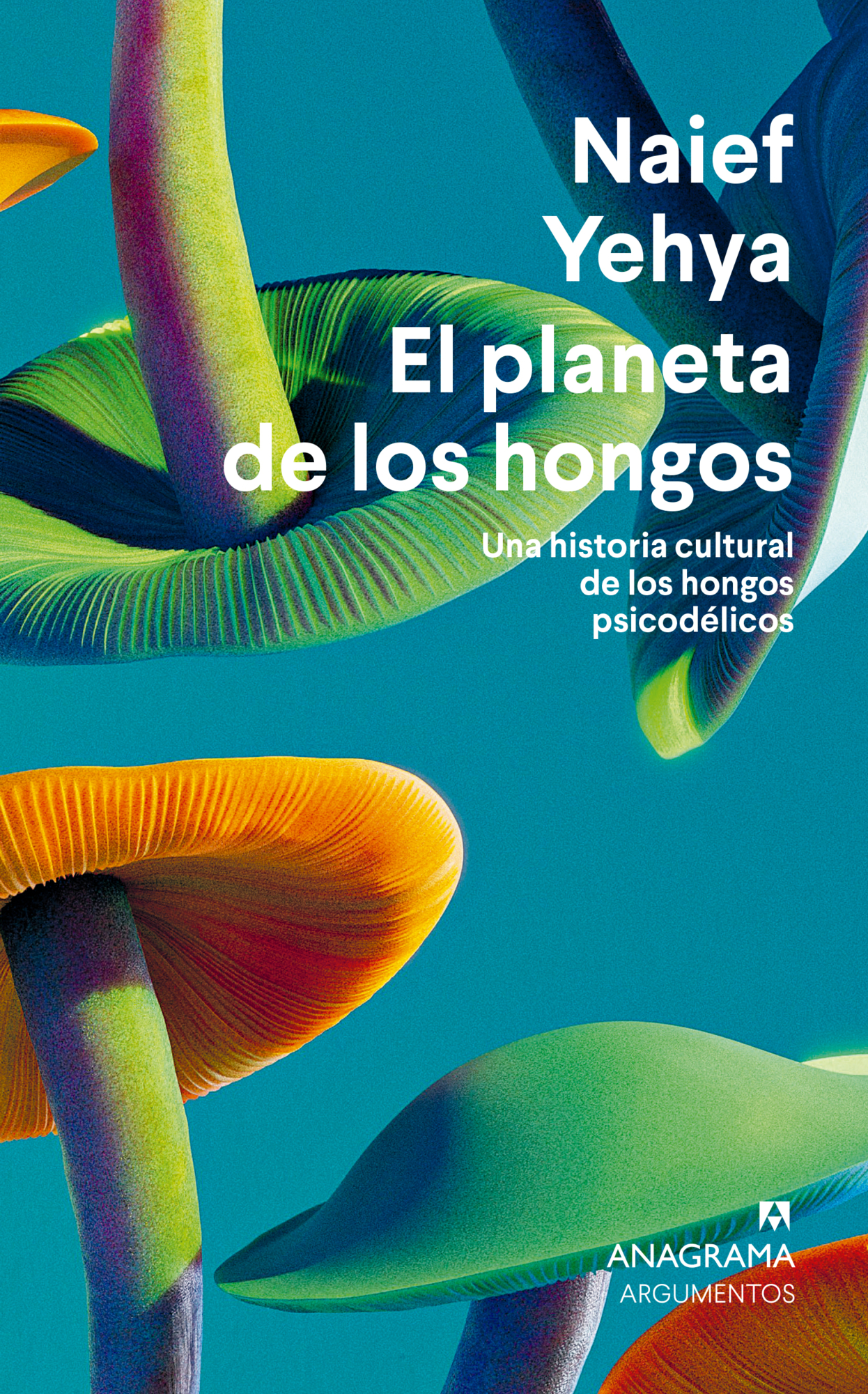
El planeta de los hongos Foto:Cortesía
De adolescente, con curiosidad por experimentar, descubrí Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, donde habla de un chamán mítico, aunque falso, y de sus experiencias con el peyote (planta que produce efectos psicoactivos). Me pareció fascinante y pensé: “Quiero probar esto”. Luego escuché que había algo más fácil de conseguir: los hongos. En ese momento eran totalmente desconocidos, mistificados y satanizados. Estoy hablando de finales de los años 70.
Empecé a consumirlos sin guía, sin respeto por el organismo ni por las tradiciones, solo por la experiencia. En el libro explico que muchos se han acercado desde una visión reverencial o mercantilista; la mía fue lúdica, exploratoria, de descubrimiento. A partir de ella intento contar una historia cultural influida por mis experiencias.
Ahora que tiene tanto conocimiento sobre ese mundo, ¿cómo ha cambiado su relación con los psicodélicos?Antes los veía desde la transgresión, la ruptura, el mundo subterráneo. Hoy lo psicodélico ha regresado con otras credenciales. Aunque sigue estigmatizado, ya tiene usos terapéuticos probados: LSD, ayahuasca, psilocibina, entre otros, se usan en contextos médicos y farmacológicos. Esto redefine la palabra “psicodelia”, que significa “revelar el alma”. Estas sustancias pueden hacerlo y tienen propiedades curativas que los pueblos originarios conocen desde hace milenios.
Curiosamente, es difícil encontrar una cultura originaria que usara los hongos para hablar directamente con Dios. Esa era una reinterpretación occidental. En las culturas prehispánicas, por ejemplo, los aztecas consumían hongos para comunicarse con los dioses, pero siempre dentro de un contexto ritual y comunitario.
¿Qué rituales encontró que sigan vigentes y hayan sido marginados o reinterpretados?Se intenta retomar y reinterpretar las ceremonias antiguas, pero casi todo se perdió. La tradición sobrevivió gracias a quienes pudieron esconderla o disfrazarla de los españoles, a los que se refugiaron en lugares remotos o tuvieron sacerdotes cómplices. Cuando surge María Sabina, la famosa chamana mexicana, se convierte, de alguna forma, en culpable de la universalización y gentrificación de estas sustancias. Ella heredó un rito cristiano al que incorporó elementos dispersos de tradiciones prehispánicas. No era lo que hacían los pueblos originarios como los mixtecos, zapotecas o aztecas.
Hay pueblos que desde Siberia trajeron estos cultos hasta América, en la prehistoria. De eso hay muy poca documentación. Hoy vemos recreaciones modernas, interpretaciones personales que pueden funcionar o no. El ritual es una invención humana, no algo divino escrito en piedra. Personalmente, desconfío de lo que se llama “auténtico”. Ni siquiera María Sabina se consideraba así; ella seguía sus tradiciones desde su visión mixteca, no desde la interpretación moderna de autenticidad.
Hablar de estos temas en Latinoamérica también toca el narcotráfico. ¿Qué perspectivas ha encontrado al hablar del tema?En su momento, la Inquisición vio estos usos y dijo: “Esto no puede ser”. Era una competencia desleal. Ofrecían experiencias directas con Dios, mientras que la Iglesia ofrecía fe y culto. No había conciliación posible, así que los destruyeron. Luego, la CIA vio los psicodélicos como armas para el control mental y el lavado de cerebros. En los años 50 y 60 experimentaron con personas sin su consentimiento. Fracasaron, pero también se apropiaron de la producción de LSD de la farmacéutica Sandoz y la usaron con fines bélicos y psicológicos.
Finalmente, clasificaron estas sustancias igual que la heroína o la morfina, aunque no tienen nada que ver. Nadie toma hongos con la intención de irse de fiesta. Sin embargo, la guerra contra las drogas los metió en el mismo saco, pese a que la psilocibina no genera tráfico ni violencia. Mientras tanto, las farmacéuticas se beneficiaban. Un paciente con depresión o ansiedad es un cliente de por vida. Pero si una experiencia psicodélica puede curarlo, se rompe ese modelo. Hoy las mismas farmacéuticas empiezan a vender microdosis de hongos con sus propios sellos.

Naief Yehya Foto:Cortesía
Dependiendo de la dosis, puedes tener momentos de euforia y luego bajones, pero no necesariamente. En dosis altas, tus sentidos se agudizan, ves colores más intensos, escuchas sonidos imperceptibles antes, incluso el paso de las hormigas. Estos neurotransmisores “hackean” el cerebro y establecen un silencio interior.
Nuestra mente genera un ruido constante, lo que se conoce como el “diálogo interior”, para filtrar estímulos. Los psicodélicos reducen ese ruido, permitiendo percibir lo que antes no podías. Por eso se dice que “abren las puertas de la percepción”, aunque en realidad cierran el escándalo mental. Las prácticas de meditación buscan lo mismo: callar la mente. Los psicodélicos lo logran instantáneamente, aunque también pueden mostrarte cosas que prefieres no ver. Por eso hay malos viajes y también tránsitos espirituales.
¿Cuánto tardó en escribir El planeta de los hongos y cómo fue el proceso?Lo escribí en seis meses, algo inusual para mí. Solo había escrito Guerra y propaganda en ese tiempo, impulsado por la Guerra del Golfo. En este caso, cada descubrimiento se enlazaba con otro, casi como si el hongo me guiara. Consulté a muchos interlocutores. Volví a hablar con amigos de la época de la “parranda”, uno de ellos creó un centro holístico donde se hacen viajes guiados con hongos. Es una persona muy sensata, crítica y cuidadosa.
También consulté científicos de Johns Hopkins, autores, terapeutas y personas que experimentan con microdosis. Me basé sobre todo en lecturas actuales. Mi objetivo no era hacer un reportaje, sino un ensayo literario sólidamente documentado. Al final, el lector debe ser escéptico y cuestionar. Este mundo está lleno de misterios, y el lenguaje con el que intentamos explicarlo es tramposo y fascinante a la vez.
¿Qué percepciones ha recibido del libro? ¿qué ha opinado la comunidad científica?Han sido muy favorables, de las más gratas de mi carrera. Me sometí a una prueba dura: una charla ante un auditorio lleno de micólogos (especialistas que estudian los hongos), incluyendo a Laura Guzmán, hija del gran micólogo mexicano Gastón Guzmán. Al principio me miraban con desconfianza, pero al final fueron muy generosos. Entendieron que mi trabajo no es biológico ni micológico, sino cultural, político, moral e histórico. Soy un ensayista, un impostor que busca traducir su conocimiento a un público amplio.
¿Encontró otras culturas antiguas con tradiciones vinculadas a los hongos?La más remota podría ser África, con la llamada “teoría del mono dopado”: un homínido, aún no Homo sapiens, comió un hongo por hambre y su mente se expandió. Esa experiencia pudo llevar, evolutivamente, a la conciencia humana. Es una hipótesis imposible de probar, pero hermosa. También hay grabados rupestres en el norte de África y en cuevas de Cuenca, España, donde se ven figuras humanas con hongos en rituales. Luego está el caso fascinante de Siberia, donde los chamanes usaban Amanita muscaria con fines rituales.
Estos chamanes vestían túnicas rojas y, durante el solsticio de invierno, entraban a las casas por la chimenea con un costal lleno de hongos, que distribuían a la comunidad. De ahí proviene, curiosamente, parte del mito de Santa Claus. Hay registros del siglo XVIII de un prisionero sueco que observó estos rituales: algunos participantes bebían la orina de los chamanes, ya que los compuestos psicodélicos conservan su efecto incluso después de pasar por el cuerpo.
María Jimena Delgado Díaz
eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F529%2F739%2F16e%2F52973916e6720c3fb8e355c3bae8053e.jpg&w=1280&q=100)



